
Levántense, vuestras mercedes, y despierten; atiendan a estas historias mundanas que cuentan las miserias y los gozos de unos desafortunados; sí, unos cuantos desgraciados que pasaron apenados los amargos tragos del mundo injusto y perpetuaron sus experiencias que nosotros sepamos qué dirección ir. Son astros que brillan como el faro entre las vastas aguas, astros que se mantienen fieles es su órbita y no caen; así como Max Estrella. Son mapas de la vida, entienda los alumnos, y marcan fronteras y territorios; pues así es la vida, limitada por fronteras, agujereadas estas por unos minúsculos portones que no abren sin licencia que demuestre la graduación y la experiencia.
Entiendan los alumnos que el tiempo no envejece, sino la memoria. Mas atiendan, que el tiempo, si no se registra, muere tan presto como la memoria; muere aún como el senil anciano que expira solitario en el hospital, rodeado sólo de fantasmas. ¡Registren las Mercedes, que habitan el mundo, sus tiempos! Pues, además de la del Señor y la nuestra, no habrá mayor resurrección que la del tiempo; cuando lea la descendencia los tiempos de la ascendencia y proyecten sus vidas en la imaginación y el entendimiento. Así vuelva el tiempo a vida, de antaño a presente.
Lea, vuestra merced, entonces, este tiempo que queda en registro seguro. Esto, si es que el hombre perdura su lucha contra la muerte y se mantiene fuerte. Pues un día de grandes lamentos, en el que el Sol ardía mucho para equilibrar la pena, yacía un marido en su lecho de muerte. A débiles voces llamó el moribundo a la esposa.
—¡María, María!
Y vino la esposa a priesa, que no muriera el hombre suyo en compañía de nadie.
—Dime, Gustavo, ¿te duele algo?
—¡La memoria me aflige con dolor! Venga, su merced, la Señora de mí corazón, y atienda a estas razones; que se las cuente a mi casa cuando salga de mis pulmones el último vaho con el espíritu.
Y lloró la esposa un poco al imaginar su marido tieso de muerte, pues sabía que venía la guadaña pronto a segarle la vida.
—Poco es, señor de mi felicidad, lo que tus labios pidan.
Se humedeció el dolido los labios y tragó saliva, así como el miedo a morir.
—Era yo temprano en edad, apenas abultaba entre las gentes, e iba al mercado a comprar poco de qué comer con los pocos dineros que mi madre me dio. Quedó mi madre en casa, trabajando; pues, en breve, remiendos en las ropas les debía a unos vecinos por unos maravedíes. Así, contento y placiente, que me fui a comprar pan y pescado, si es que hubiera ese día; si no, alubias. Vino la desdicha, sin embargo, al cruzárseme por el camino un hombre malvado, que vio la inocencia en mis ojos; haciéndome abrir la mano para leérmela, no tardó en hacer las monedas desaparecer y tardose aún menos en salir corriendo. Yo, que poco sabía del valor y la justicia, más que llamar a la ley en efecto, no vi mejor oportunidad para darme a los llantos. Y lloré angustiado. Empero, vino la desgracia a gracia. Un muchacho, al que yo acostumbraba a ver con admiración, pues se paseaba por el pueblo con ropas finas, me llamó con su mano en mi hombro. Yo, derramando mis últimas lágrimas, pues hasta para llorar era pobre, cesé la queja y admiré la imagen frente a mí. Observé a ese hijo de aristócrata al que le tenía mucho aprecio. Contemplé sus rizos ligeramente rojizos, discretos estos y aseados. Me maravillé en su faz de tez impoluta y de una blancura castiza; sus ojos verdes que, asombrados por unas pestañas gruesas, brillaban de bondad. Y al final de su fina nariz, se abrieron sus labios de carne clara y preguntome, «¿qué ha pasado?» Y yo no pude hablar, pues me sentía muy intimidado, y señalé con mi diminuto dedo hacia donde el ladrón había escapado. Después, cuando hube recobrado la voz, le di cuenta de mi desventura. Entonces rio este de encanto ante mi gracia; pues sabes tú, mi señora, que así causan los niños en los mayores con sus facciones angelicales. Me contestó el buen muchacho, «ven conmigo y te devolveré a casa con carne y pescado». Y así pasó, pues volví a casa cargado. Y cuando vi a mi madre cosiendo, le dije: «¡Madre! Mira que yo iba por el camino y un hombre malo me robó los dineros, pero el bueno de Don Castillo, me ha hecho justicia por triples». Y escúchame, señora de mi vida, que a esto contestó mi madre con enseñanza. «Así hagas tú a los demás».
Tosió el anciano en sus últimas.
—Y esa es mi última voluntad. Que así haga mi casa a los demás.
Pronto dio el hombre el espíritu, y pronto hizo su esposa que escribieran el relato. Y como los hijos de Israel marcaron sus puertas, hizo la esposa tallar en la de su casa: «Así haga esta casa a los demás».
Y así hace esa casa hasta día de hoy.


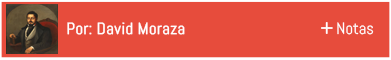





















Tierno y realista. La inocencia recobrada en estas líneas. Agradecido de que nos la devuelva
¡Muchas gracias!
Impecable uso del lenguaje. Bien de la madre patria. Hace bien y nos saca de esta chatura de la inmediatez de los medios de comunicación.
¡Muchísimas gracias!
Los medios de comunicación son como los espejos concavos del esperpento, reflejan una realidad deformada.
Como siempre he disfrutado de tus escritos y sus enseñanzas
Es maravilloso encontrar a personas que,con su buen hacer,nos hagan recordar a los que ya no estan y las cosas buenas que estos hicieron
Un saludo
Muchas gracias Natividad 😀