
El cielo no tiene puertas. Al cielo solo se llega; no hay pasaportes, no se visa, no hay registros ni cacheos. Nadie pregunta «¿de dónde eres?»; el impertinente lo hizo, curioso por saber de qué parte de la tierra venían los habitantes, y le respondieron «¿yo? Soy del verbo ser». El cielo estaba inmaculado, impoluto, limpísimo, libre del verbo manchar, exento de la acción ensuciar; milagrosa perfección de pulcritud en donde uno, como no puede errar, no puede mancillar.
¡Qué bienvenidas! Pronto le quisieron dar hueco, un lugar donde pudiera morar, sin tardanza querían enredarlo entre lazos familiares.
—¡Calma! Viene de visita —dijo la blanca figura, y rápido todos asintieron y cesaron el hermanamiento.
En el cielo no había persuasión ni convicción, las cosas eran como eran y no había que seducir a inducción. Por ello, siendo aún suya la elección de volver a vida, quitáronse de asumirlo familiar. ¡Glorioso! El albedrío era desquitado de toda limitación y perturbación.
Se encontraba en un campo verde y arbolado; las hojas del pasto parecían esta alineadas al milímetro, su verdor y frescura eran golosos. Todo estaba repleto de vida tanto animal como humana; cada cual con su morada, pudo ver ciertas casas que se levantaban de la tierra, casi en fusión con la vegetación, de mármol y oro, seda y lino, plata y bronce, madera de pino, demasiado como para nombrar uno a uno. A lo lejos, no mucho, una gran ciudad lucía dorada en todo su esplendor. ¡Organización! Eso había, una perfecta organización.
Anduvo despreocupado de tropezar, despreocupado de cuidarse, despreocupado de su apariencia, despreocupado de toda mala dicción; el mal no existía, no tenía por qué existir. La igualdad y el deseo de equidad eliminaban la posibilidad de la creación del mal. Había algo, algo que inhibía el deseo de romper con las reglas; ¿había, o no había? Casi podría decirse que había algo en la tierra que no había en el cielo. La tierra…
—Mira, —dijo la blanca figura señalando el vacío de un gran cañón que se hundía por la ladera de un monte— he ahí el planeta tierra.
Y miró, y se formó una imagen.
—¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Aparta, aparta! —vio tanto…— ¿Cómo es esto así?
—La democracia funciona cuando creemos en ella, el bien funciona cuando creemos en él y el mal funciona cuando creemos en él.
—Y, ¿cómo cree la gente en el mal?
—He ahí la infinita estupidez humana.
Pobre curioso, vio el terrible mundo caído del que venía; vio al hombre que cree en el hombre y desprecia a la mujer, vio a la mujer que cree en la mujer y desprecia al hombre, vio a los humanos que creen en las creencias y desprecian a los humanos. Una bandera, un gusto, un color, un acento, un nombre, un buen acto, uno malo, un símbolo, otro, ¡todo vale para odiar! ¡Todo se puede despreciar! Solo se trata de querer odiar, y ¡se quiere odiar! Porque el hombre es un infeliz, un infeliz que necesita odiar para justificar su infelicidad, un infeliz que necesita ser infeliz, un infeliz que, aún sabiendo cómo ser feliz, prefiere ser infeliz para satisfacer su agujero negro hambriento de sangre.
—¡Moriré! Quiero morir, ¡quiero morir! —gritó el ya sapiente Impertinente.
Desdichado curioso Impertinente que, desde arriba, no vio al que se mata para saber sin pensar en el dolor que deja atrás. Qué desdichado es matarse por saber que dicen los muertos vivientes, es decir, la muchedumbre caída. Que desdicha vivir para nada, vivir sin progresar. Que desdicha vivir para darse al vicio y no al sacrificio, para darse a la orgullosa bajeza y mofarse de la humilde altanería. Qué desdichado es morir sin ser nadie; ni el buen hijo de tu madre, ni el buen amigo de Perico. Qué desdichado es omitir el habla por vergüenza a no tener nada bueno que contar. Qué vergüenza morir para escuchar mentiras en tu funeral, pues a todos los muertos quieren pintar buenos, mas no todos pueden engañar al infierno. Ochenta años diremos que se nos da en la tierra, ¡qué vergüenza mancharlos de mediocridad!
¡Esto es el infierno! Estas desdichas, el ser por el resto de la eternidad el que se mató por curiosidad, el que dejó a su madre sufrir, el mal amigo que pedía buenos amigos. ¡Ese es el lago de fuego y azufre! Una vergüenza eterna, una culpa eterna, una infelicidad eterna.
Bienaventurados los que viven en el mundo y son felices. Benditos los que perseveran la putrefacta hediondez de la tierra. Alabado el que piensa en los demás antes de actuar.
Abajo se quedó su ensortijado cuerpo ya sepultado, abajo dejó su futuro y todo lo que había que aprender; abajo dejó los únicos 80 años que el universo nos ofrece en la tierra. Su madre, pobre víctima del egoísmo, nunca volvió a sonreír.
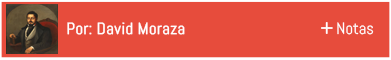























Excelente historia, compañero..