
En Galicia la Luna no se dejó ver esa noche, las nubes la cubrieron con su negrura. Los renegridos estratos y nimbos, descargando toda su fría venganza en forma de lluvia, con la Luna también se llevaron la electricidad. Una noche de una absolutista obscuridad, de unas invasoras lóbregas tinieblas. Me encontraba entre las vastas llanuras de la provincia de Lugo, una pradera extensa invadida por un inmenso palacio de piedra que albergaba a unos pocos desgraciados. Tres miserables individuos que componían un triste cuadro de unos tonos cálidos y sombríos. A decir: yo, mi amigo Amancio Angueira y Marta, su sirvienta.
Amancio me había llamado la noche anterior; una llamada cargada de un sólido drama que requería mi persona en inmediata presencia. No tuve más remedio que asentir a la obligada invitación, le debía más favores que preguntas y excusas. Un beneplácito que lamentaba con mucha penitencia, visto el panorama. La perversa visita me tenía afligido con un corazón encogido y una ansiedad de ardientes angustias. Amancio no cesaba el llanto, así como Marta no cesaba esa macabra mueca que estiraba en la cara al oír el desconsuelo de su amo. Yo, ahí, en medio de esa siniestra escena, no tenía el más mínimo atisbo de entendimiento sobre la situación. Amancio se negaba a hablar, solo decía entre ahogados suspiros:
—Amigo mío, aquí, no te separes de mí, no te vayas, amigo, no te vayas. ¡Ay! Meu Deus me axude. Non quero morrer.
¡Qué escena! Una pesadilla que amedrentó la serenidad que frecuentaba mi humor. La congoja que asfixiaba mi corazón me atizaba el ánimo con gran disgusto, desespero emocional. Mi amigo deploraba muerte, mas yo lo veía robusto y vigoroso. Su apetito se mantuvo cotidiano y su leve dación a la bebida hizo las veces de su inexistente felicidad. Al menos ese elixir alcohólico gallego, la queimada, le fortalecía con un chifle de sinsentidos con una temática preocupantemente variada. Según él, le protegía del frío; yo, por mi parte, agradecía que le protegiera de la desilusión y le hiciera reír de locura.
Cuatro días y tres noches había pasado en esas trágicas circunstancias. Cuatros días de un Sol inútil detrás del manto de nubes, y tres noches entre la tenue luz de las velas y el olor tóxico de la cera quemada. Unas noches no menos curiosas; noches de un sueño interrumpido bajo los gritos petrificantes de Amancio, que se desvelaba aterrorizado por su pérfida imaginación. Noches, no menos, de constantes murmullos, crujidos y silbidos que acompañaban a los quejidos de la vieja piedra que, envuelta en hiedras, se contraía por el helor de la lluvia incesante y el viento constante.
Esa, la cuarta noche, me despertaría con una suerte ligeramente distinta. Los gritos que del sueño me desquitaron no fueron los de Amancio, sino los de Marta. No llegué a incorporarme cuando Amancio ya se encontraba erguido a mi izquierda, mirándome con unos ojos desencajados; sus facciones estaban descompuestas, su cara desfigurada, como si la calavera quisiera salir a través de la carne. Una notable demudación de profundas y aterradas respiraciones que me contagiaron de una alarma desesperada. Ambos, con sendas velas, nos dirigimos a prisa a la pequeña habitación que Marta habitaba. ¡Qué espanto cuando abrimos la puerta! Ahí se descubrió la sirvienta, pálida como la Luna y contraída por esa mueca macabra que atenuaba su blancura con las más atezadas sombras que las llamas proyectaban.
—Marta, querida, ¿qué has visto? —Amancio preguntó.
Un rayó substituyó la luz de las velas y, en vez del trueno, escuchamos el agudo grito de una voz rota y despojada de toda esperanza.
—¡O bruxa! ¡O bruxa! —gritó Marta señalando con el dedo.
Amancio y yo, volviéndonos, no vimos más que el pasillo iluminado por las velas. El estruendo del trueno llegó tras el destiempo del viaje del sonido. Volvimos nuestra mirada a la de marta. La mujer temblaba sobremanera mientras se aferraba a la manta. Pero no dimos tres pasos que de nuevo nos ensordeció ésta con el más amedrentado clamor; la mujer se puso en pie de un salto y mientras bramaba su intenso pánico, corrió hacia la ventana y mirando al vacío que se expandía tras de nosotros, atravesó la ventana de un salto y se aventó al vacío. No tuve más urgencia que la de ir a asomarme por la ventana y confirmar la ventura que la mujer tuvo por buena o mala. Abajo, bajo la densa lluvia, sobre una zona de adoquines del jardín, la vi tendida y desarticulada bajo un creciente charco de sangre y agua, como temía. Pero poco tiempo tuve de fijarme en detalles, pues. tras de mí, un alarido mayor se juntó con la cegadora luz de otro rayo. Con la prisa que me dio tal voz, metí tan rápido la cabeza para atender los gemidos de auxilio que, con uno de los cristales rotos del marco, me corté la mejilla derecha.
—¡La bruja! ¡Amigo mío! ¡Corre por tu vida! —gritaba Amancio mientras retrocedía petrificado.
Hasta el día de hoy, pues yazco en mi lecho de muerte, no he visto cosa más horrida que lo que ese día atestigüé. Enfrentando a Amancio vi una horrísona cara que rodeaba una tremebunda sonrisa endiablada de dientes amarillos y podridos. Unos mechones ondeantes de pelo, de un gris plata manchado, poblaban el cuero cabelludo del esperpéntico ser. Todo envuelto por una carne consumida y arrugada que marcaba las facciones de su calavera; una tez tan blanca que iluminaba la noche inmortal. Vestida en unos desgajados harapos negros, asomó unas manos esqueléticas que empuñaron fuertemente el cuello de Amancio. Y corrí, corrí tropezando con varios candelabros. Además de los estampidos de mis huidizas pisadas, solo pude oír los sofocos de mi amigo estrangulado y los rugidos de placer de La Bruja de Piago. Desde fuera, mientras escapaba al galope de mi caballo, observé como las llamas consumían el Palacio de Angueira. Ni siquiera la lluvia apagó la ira.
Lo que esa noche aconteciera, aquí queda sellado para siempre. Lo que ahí pasara o pasare tras mi huida, ni lo sé ni quisiera saberlo. Avisado queda el viajero.





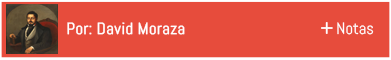





















me recuerdas a Poe. Ese romanticismo oscuro y tétrico. Avisado quedo no seré yo quien vaya a, ese caserón de Lugo.
Desde luego… Aunque no está caro. 1.1millones de Euros… En comparación con otras mansiones, esa es asequible.
Pero claro, con razón nadie la compra.
Un vocabulario increíble y una historia que atrapa hasta llegar al final. Felicitaciones
Muchas gracias 😀
David, viejo amigo, escribes de una manera que te atrapa, me gusta tu historia. Aprovecha ese
talento tuyo y escribe tu gran libro, y lanzate a por el premio planeta!
Muchas gracias 😀
Me imaginé cada dellate, increíble y escalofriante descripción, atrapante historia.
Increíble tu calidad.
Eres la mejor!