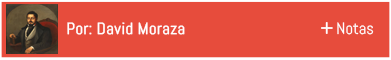Amanda se contentaba con ser pobre y no mendigo; en su presencia no había desperdicio en el comedor, todo entraba por su boca, lo de su plato y lo de los demás. La naturaleza no le había bendecido mucho en cuanto a lo fisiológico, nada que una pizca de maquillaje no pudiera arreglar, claro; a su edad, un pintalabios que le robó a Marta hacía el truco mágico. Se miraba al espejo, meneaba la melenita rizada que apenas rozaba la nuca y se las daba de Bette Davis. Con los labios ya rojos, donde antes veía fealdad y complejo, veía fama y coqueteo; todo lo cual se iba con la glotonería muy propia suya; un ansia por el comer que ni Lázaro de Tormes. Mentaban «comida» por el altavoz y ya estaba ella sentada en la mesa tenedor y cuchillo en mano. Todo esto, que está estudiado en la psicología, tiene buen anclaje en la infancia, es decir en su más temprana infancia. Antes de ser huérfana, cuando aún vivía en las faldas de su madre, ya fermentaban estos síntomas ansiosos.
Siempre supo muy bien el pánico que le causaba a su madre si preguntaba «¿qué hay de cenar?». Por eso callaba como el gato de un sordo y se escondía en su habitación para encerrar los ruidos de su barriguita hambrienta. Sin embargo, por la mayor parte, al final siempre había cena. Empezaba a oler el estofado y, con la llamada de su madre, salía al comedor, con la ansiedad rebajada por su infinita paciencia, para encontrarse siempre con dos platos, uno para ella y otro para su mamá. Era una cena amarga, no obstante, pues más lloraba su madre en el curso del comer que sopa bebía. Pocas eran las comidas que sabían a risas y mimos. La niña no era tonta, por el rabillo del ojo veía lo que entraba y salía de la casa; se preguntaba si ese hombre que se pasaba por ahí de vez en cuando tenía algo que ver. Era un hombre feo que no decía ni pío; entraba, le hacía un gesto con la cabeza, desaparecía con su madre y al rato salía pitando (es decir, con muchas prisas). Tan extraño era el evento como beneficioso, pues con la subsecuente salida del intruso, salía su madre al rato y traía buenas cenas. El individuo venía siempre que su mami se pintaba los labios de rojo; después, cuando salía rápido y contento, se limpiaba la madre el pintalabios embarrado. Mientras hubiera pintalabios, habría comida.
En fin, la orfandad de la niña, que es lo único que el lector quiere saber, no vino por nada que un romántico aprecie. Con estas desgraciadas vidas, uno esperaría que la muerte viniese por suicidio, asesinato o un drama esperpéntico lleno de filosofías y muchas cosas sabrosas a la pena. Sin embargo, en la realidad, la muerte es la mayor comedia; se ríe de nuestra caducidad y nos lleva de este mundo con mucha humillación. Así, en su mala maña, hizo la muerte que la madre se atragantase en su mucha hambre y se asfixiara como el pez en la arena. Esto lo vio muy bien Amanda, con los ojos abiertos como la boca de su madre, un pozo negro por donde no entraba aire sino la muerte junto a una bola de pan estancada.
Como dijo el Profesor Hoffman, la madre se murió de comer tanto bocado con tan poco. Razón por la que Amanda no podía ver el pan ni en pintura; en vez, le guardaban unas galletas que las ablandaba con leche, si había suerte, o un poco de agua. Sólo había que verla mientras hundía las galletas en el líquido, mirada rencorosa, endiablada y vengativa. Amanda ahogaba las galletas; veía las burbujitas salir y se imaginaba a la muerte muriendo ahogada. Después, al masticarlas, disfrutaba oyendo el crujir de las partes aún duras, y sonreía, vaya que sí sonreía. Todo esto se lo dijo con las íes y sus puntos a Marta, después de haber recibido una buena reprimenda por el robo del pintalabios; esto se lo tomó Marta como una amenaza. ¡Pardiez! La niña no quería decir donde estaba el dichoso pintalabios, pero bien que iba al comedor con sus labios embarrados de rojo, cosa que a Marta le hacía la sangre hervir.
—Nada de lo que preocuparse, Marta, querida —dijo el director Hoffman—, la niña no es violenta con sus compañeras. Y no se enfade usted mujer, es sólo un pintalabios; nada que se compare con las desgracias de este orfanato.
Esa mujer rencorosa no tenía tanto control sobre Hoffman como subordinación. Siempre con la venganza en el corazón, con el pintalabios en el subconsciente derramando ira vengativa. No, Hoffman la conocía bien, él no se andaba con tonterías. Esa era una de las pocas virtudes de ese viejo verde; muy, muy verde. Que conste, Marta solía ser una buena mujer, excelente mujer.