
Una mala tarde-noche de aturdidas migrañas se acompañaba, también, de una intensa sensación de abandono; esa maldita circunstancia, fue la que al curioso impertinente despertó la duda existencial que, indudablemente, a todo hombre ha requerido atención alguna vez. «Si me matara ahora mismo, ¿cómo reaccionaría el mundo?» Maldito término griego fue ese de curiositas; bendito, por otro lado, el que dijo “la curiosidad mató al gato”; justo, también, fue el que dijo que “quien avisa no es traidor”. Pero aquí, nuestro amigo, no atendía a refranes, solo a su codiciosa lujuria característica del impertinente indagador; ese peligroso deseo de saber lo que de ti se dice, y lo que por ti sienten. Oh, pero la pereza, “gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza” dijo el grandísimo Larra; pues por un lado las dolorosas migrañas le decían “descansa, descansa” y el abandono, insidioso, “sapere aude, ¡sapere aude!”. Detestable traidor sería el primero que dijo sapere aude, que en nuestro dialecto quiere decir atrévete a saber; sabe quien sabe, que no hay mayor peligro que el de saber demasiado. ¡Pobre del que sepa demasiado!
«—¿Cómo reaccionaría el mundo si me matara ahora mismo? —se dijo de nuevo— Idiota, ¡idiota de mí! ¿Qué tentación es esta de saber? Pues si me fuera posible morir y volver atrás en el tiempo a vida, con gusto saltaría ventana abajo. Mas, ¿qué mortal resucita de entre los muertos? Las migrañas me tienen atontado.»
—Sapere aude, mortal, sapere aude —una envolvente voz venía de sepamos dónde.
«—¿Y esto? —estremecido estaba— Verdadera voz debe ser, pues mis oídos, con sus tímpanos, se han contraído de la potente sonora dicción.»
—Prométote resurrección. —de nuevo, la aterradora voz— Muere, y, según tus deseos, volverete a vida.
«—Verdadera presencia es. Ostentosa oferta ofrecido me ha. ¿Cómo he de confiar? Quiero ver, pues con la vista se juzga al mentiroso y al honesto.»
—Heme aquí, —y de entre un mágico remolino de luz, salió una figura sin color, sin rostro tampoco, blanca como la Luna— veme y juzga.
No pudo nuestro protagonista dictar juicio ni sentencia, pues tal era la pureza de la presente figura, que no pudo encontrar falla ni defecto. «—La perfección no tiene juicio —se dijo». Del susto, se le anestesiaron las migrañas, y sin migrañas que afligieran, encontrose lúcido y pudiente para pensar en claro. Quiso asegurarse de los términos del tentador trato.
—¿A qué coste ordenaré y pediré? —inquirió el nuestro.
—Al coste de vuestra palabra. Que tú sí sea un sí, y tú no, un no.
—Así sea —firmó nuestro curioso indagador.
La figura, desprendiendo confianza y seguranza, acercose a la ventana; con un gesto seco la abrió, de par en par quedó. Deslizó su impoluta mano por una superficie imaginaria del espacio y apuntó al vacío; una horrorosa invitación a la muerte inmediata.
—Salta.
Las migrañas, vueltas del descanso, se exiliaron a sus gelatinosas piernas que empezaron a temblar como el discurso del más tartamudo de los hombres. Se asomó para admirar la altura, es decir, ¿admirar? La admiración se le mudó en aterradores desprecios; la altura, desde el sádico punto de vista de la muerte, perdía toda su belleza. «—Sapere, sapere aude. —se dijo para reafirmar la ardiente curiosidad— Salta, cobarde, salta.» Y saltó, cabeza abajo saltó, gritando la adrenalina fuera del sistema sanguíneo y respirando muerte a cada metro recorrido; un golpe seco, como el consecuente de la colisión entre la barriga y el agua, acompañado también de un crujir de huesos y articulaciones, terminaron con toda la vida contenida en ese recipiente corporal. Al lado, una transeúnte salpicada con el rojo de los tropezones viscerales, gritó a pleno pulmón llevándose las manos a la boca, y, cómo no, despertando a todo el barrio con sus siguientes lloros. Persianas levantándose por toda la calle, gente asomándose curiosa y, finalmente, un estremecedor bramido del dolor más amargo, jamás expresado y nunca experimentado por ninguno de los vecinos contagiados de una morbosa confusión; una madre que, asomada a la ventana, perdía toda noción y fuerza para caer al suelo inconsciente de cualquier esperanza posible.
El curioso, el nuestro, estaba entre la congoja y la risa. «—Madre mía, la que he liado. Pero esto no es nada, ¿verdad? Pido volver y volveré».
—Reafirmo tu convicción, mortal. Pide, y volverás. —dijo la blanca figura que a mi lado observaba el cuerpo reventado.
Os digo, oh amigos, ¡ay de nuestro chiquitín! Pecado mortal llamó Larra a la pereza, pero grato y vital le hubiera resultado el pecado a nuestro fenecido curioso. Ved la escena.
Se escucharon las sirenas de una ambulancia y otras muchas de coches policiales. «—En vano. Claro es el suicidio y clara mi muerte. —se dijo el curioso— Medio cerebro le ha saltado a la pobre transeúnte, un cuarto se ve en ese cristal, y el otro cuarto permanece en el medio cráneo aún pegado a mi cuerpo.» Salieron los ATS a revisar el descoyuntado cuerpo y, como era de evidencia y esperar, apretaron los labios y negaron con la cabeza asesinando toda fe contenida. Levantaron el desperdicio humano y, regando la calle con la sangre que borbotaba por los orificios de la carne rasgada, pusieron el cuerpo sobre una camilla; por fin, con una manta blanca hecha rojo, cubrieron ese retorcido cuerpo con su correspondiente aplastado cráneo. Terminando la desagradable tarea, lo metieron en la ambulancia. Los pobres ATS recogieron los trozos de cerebro y órganos que por ahí habían saltado. Así, como Tristán dijo en La Celestina de Fernando de Rojas, quería decir la madre, ya vuelta del desmayo, imposibilitada de fuerzas, “coge, Sosia, esos sesos de esos cantos, júntalos con la cabeza del desdichado amo nuestro.”


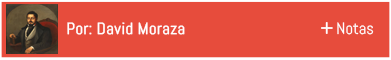





















Querido primo David.
Cada dia me sorprendes más….sigue así con estos pequeños relatos tan interesantes y embaucadores. Espero tenerte durante mucho tiempo en esta fabulosa web.
Un saludo.
Tu primo Yito.
Truculento y realista. Pero he de reconocer que no he podido despegarme de la lectura. Muy atrayente este hombre con sus lenguaje
David, cada vez que leo algo escrito por ti, me siento intrigada en cada momento, siempre me entretengo leyendo tus escritos y nunca esiste la palabra aburrimiento.
Sigue así, que vas por muy buen camino. Espero poder seguir leyendo cosas escritas por ti.
Me encanto!!