
A la derecha de Santiago un crío culebreaba por el suelo; un rubito de ojos grandes y cristalinos, muertos del sueño, pero expectantes de volver a casa y jugar con sus regalos. Por atrás un bebé lloraba, sabría su madre por qué; gemía como si viera el fin del mundo venir, desesperado por el susto de un mundo entero y desconocido aún por descubrir. Un mundo que deparaba malos y buenos tiempos; sufrimiento y gozo. El eco eclesiástico hacía las pisadas retumbar en las paredes de piedra y mármol; un eco que se mezclaba con el aroma tenue del incienso. Detrás del altar, un coro de altos, muy niños ellos, entonaban los villancicos de adoración con mucha querencia. A Santiago siempre le había gustado cantar, pero su pasión no era buena compañera de su voz. Él cantaba en secreto, cuando nadie le escuchaba, sólo Dios en el cielo.
Cayó ese año el día de Navidad en domingo y los fieles no titubearon, fueron a la iglesia con grata obediencia. Santiago, por otro lado, por más cariño que le tuviera al Padre Lagos, no fue a misa por amor a Dios ni interés en las palabras del cura, sino por temor a sus padres.
—El mayor regalo de la Navidad, mi niño, es Jesusito. Y el de cada día también —su madre le decía cada año en Navidad.
Santiago entendía eso muy bien; la Navidad no era como cualquier otra época del año, desde luego. En Navidad él podía sentir ese algo especial que nadie sabía definir muy bien, «el amor de Dios», según su mamá. En fin, aunque Santiago intentaba valorar la religión con toda la atención de su corazón, mantener el entusiasmo se convertía en una prueba difícil. Más en un día de Navidad que se pasaba en misa en vez de en casa con una montaña de regalos.
Terminando el coro infantil salió el Padre Lagos, paseando su pancita como si de un bebé en brazos se tratara. Qué cosa de hombre, puesto en unas gafas doradas, muy estrechas estas y feas para su gusto, y vestido con unos hábitos estrechos que le marcaban cada pliegue de la carne en el cuerpo; él decía que no engordaba, sino que la ropa encogía. Los niños le reían las gracias, los padres le admiraban por bonachón. Así hablo haciendo su papada temblar, con la chispa y el favor que caracterizaban a ese hombre santo. Disparó flechas de esperanza y felicidad a los corazones de su audiencia, flechas de agradecimiento y motivación que hacían los corazones de las gentes sangrar de una fe repentina. Flechas agudas cuál los clavos que traspasaron la carne de Cristo. En definitiva, flechas con el nombre del Señor.
Se sentó el buen hombre y dio paso, muy de nuevo y bien recibido, al coro. Así, con el preludio del órgano, alzaron los niños sus voces y cantaron «noche de paz, noche de amor». Cantaron el nacimiento del niño, en Belén de Judea, un Salvador y Rey condescendido a la más pobre de las humildades. Miró arriba de los niños cantarines y vio al Dios colgado, traspasado por hierro, insultos y desacreditación, estacado en madera en medio de ladrones, a la vista de su madre llorosa y amigos tristes, y a la vista de los enemigos a los que amó y perdonó. El coro cantaba y cantaba, Santiago imaginaba e imaginaba. Ese pobre niño, envuelto en lo poco que tenía, conviviendo con una madre moribunda que acababa de darle a luz y unos animales que, como Clarín decía, le calentaba con el aliento de sus hocicos. Sí, así como Clarín decía, Satanás observaba el nacimiento envidioso, desde su soledad y su odio. Maldito. Dormía el niño en paz, bajo la luz de los astros que brillaban en su nombre, bajo esa estrella que llevaba su nombre; mientras, Satanás observaba desde las sombras de su egoísmo, solo pensando en sus deseos e ignorando lo concerniente a la humanidad de la que el Diablo se sirve.
Santiago miraba ahora al niño, una estatuilla de porcelana que levantaba los brazos y los pies con una sonrisa angelical.
«—Pobrecito —, se dijo —cuando nos vayamos de la iglesia, ahí quedaría el niño, desamparado en la obscuridad de este edificio de piedra fría, en la compañía de Satanás, que espera con sus tinieblas a que pase el mes y volver a tomar posesión del mundo».
Así vive Jesusito, olvidado del mundo por todos los años excepto por el mes último. Recordado por un día e ignorado por el resto. Por un mes presente en su establo, calentito en los brazos de su madre, alumbrado por las luces de las casas, y después abandonado en el olvido tan presto como acaba la Navidad.
Santiago se entristeció. Ya terminaba el penúltimo verso del villancico, y venía el último que fin daría a la misa. Pronto moriría Jesusito en los corazones de sus fieles, los que le siguen una vez al año, y yacería sin vida en los armarios, con su cuerpecito azulado de frío.
Se levantó Santiago en protesta y cantó el último verso, fuerte, con su voz rota de pena; cantó con toda su alma, para mantener al niño caliente en su corazón y no muriera.
«Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la madre también
Y la estrella de Belén
Y la estrella de Belén»
Así vele nuestro corazón todo el año, que vele por el bienestar del niño, que reciba calor y no muera congelado. Así, no lo tendremos que resucitar en Navidad, para después lanzarlo al pozo de la omisión, ingratitud e indiferencia.


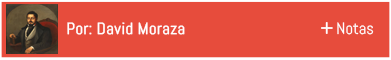





















Buenisimo! Gracias
Tierno este fin de año. Recuerdos de mi infancia que ha sabido usted traer. La infancia que nunca se acaba de ir y que ha traído con sus palabras. Feliz Navidad amigo
Como siempre es un placer leerte
Gracias por hacernos pensar y sentir