
Mi más estimado lector, a vos pidiera hoy que perduraseis esta lectura y no dejarais morir la adormilada llama de atención que, con la siesta que hace, quiere sumirse en sueños más
dulces que los que aquí presento. No lo hagáis por mí, que sólo en las palabras existo y en vuestra mente vengo a vida, mas hacedlo por el muerto vuestro que yace bajo tierra; ya que ambos tenemos un muerto que duerme, quizá, plácidamente en algún cementerio de esta tierra.
Encontrábame en casa con una mica de frío y la mirada estacada en mis manos huesudas; las venas abultaban mi fina y blanda piel grisácea, esta ya desgastada y salpicada por las manchas marrones de la memoria, larga memoria solar. Frente a mí, mal y desgraciado rostro, una acusadora de honras; una dolida mujer que buscaba un poco de comprensión si acaso. Sabed, hermanos en la imperfección, que si venimos al mundo con una destreza innata, esa es la de la imprudencia; somos indiscretos por naturaleza y, esa mujer, desafortunada desde luego, no lo era menos que la más. Pues llegó la infame en una tarde de Abril de aguas mil; regaba el cielo la ciudad con fuerza y, siendo mi casa vieja, se colaba el cielo por los escondrijos de mi techo y regaba mi suelo también. ¡Tantas goteras tiene una casa como la historia de los muertos! Sentose en el sillón la inoportuna, e inoportuna por doble, pues además de un imprevisto era tarde también. Un café que le ofrecí le hizo entrar en calor, no en razón, por desgracia, pero en calor.
—Doña Mercedes, tengo algo que contarle —confesó cuando la tiritera se le calmó.
Cuando habló la reconocí. Esa voz y esa carita; era igual que su madre, enterita. No podía ser otra que Nuria, la pequeña de Macarena, la mujer de la panadería de la Calle Martirio. Supuse que habría muerto Macarena pues, esa incurable enfermedad que nos contagió a todos desde el nacimiento, es decir, la vejez, la tenía ya con un pie en la tumba y otro en el sepulcro.
—¿Está tu madre bien? —me adelanté para hacerle la confesión más ágil.
—¿Mi madre? Murió hace un año —pausó—, yo vengo a decirle otra cosa… pero… —le llegó una arcada de vómitos lacrimales, pero no sintáis pena.
¡Compañero! ¡Leyente! Sabed, ¡sabedlo! Sabed que las lágrimas son sólo gotas de agua con sal, ¡nada más! Los verdaderos sentimientos no se expresan, ¡se sufren o se disfrutan! Oíd lo que la insensata vino a desvelar, ¡oíd y juzgad!
—Doña Mercedes, su marido —gotearon su ojos de nuevo—, su marido —¡goteras y lloros!—,
abusó de mí por años —¡y un río de agua salada!
¡Imperdonable sentencia! Leedor, sí, vos, vos que tenéis a un muerto sobre la fría piedra, vos que recordáis a los muertos en vuestra memoria, ¿cómo recibís tal declaración? ¡Tendido está el muerto de largo a largo! ¡Mudo! ¡Muerto! ¿Cómo, cómo ha de defenderse? Con la mirada, de nuevo, traspasé mis traslúcidas manos, callosas de las labores añejas, y me encendí como la antorcha olímpica.
—¡Los muertos no hablan! —como bien dijo el Max de Ramón del Valle-Inclán en sus esperpénticas Luces de Bohemia— ¡Y de los muertos no se habla! El hombre del que usted
habla, señorita, no es mi marido. Mi marido venía a casa con flores, mi marido me decía «te quiero», mi marido cuidaba de mis hijos, y mi marido, que en paz descanse, trabajaba para hacerme feliz. Ese es el Ruperto Villadejos que vive en mi memoria. Sepa que la honra de los muertos queda viva en cada persona; esa que he descrito es la honra que vive en mí y tú has venido para asesinarla. ¿Cómo vienes a disturbar lo que en mí de él queda? Si yo era feliz con él, ¿por qué he de dejar de serlo con él ya muerto?
No tardó en irse indignada. Lo que acaeciera después, a vos no os incumbe pues, como ya dije, de las palabras vengo y en las palabras vivo; mas vuestro muerto, ese cuya honra se revuelve con cada blasfemia que sale de una boca inmunda, ese es el que os incumbe. ¡Dejad que el río siga su curso! ¡No le abráis afluentes! Dejad, como Jorge Manrique aseguró, que el caudal dulce de los ríos dé al mar. Y si visteis un afluente malo mientras corría el río, no vayáis a desvelárselo a los peces del caudal principal que viven alegres. ¡Llorad los malos afluentes con vuestra madre o con vuestro cónyuge! Consolaos con los que no conocían ni el nombre ni el sonar de tal río. Pero dejad que los recuerdos de felices sabor, sepan dulces, y nos los agriéis con las lágrimas salubres de los amargos afluentes.
Descansen en paz los muertos.


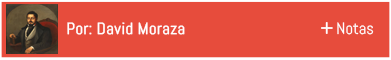





















Goteras y lloros!
Todos los relatos excelentes, nos estás malcriando a tus lectores.
Y vosotros a mi con esos comentarios 😀
woow.. muy buenooooo
GRACIAS! 😀
me encanta leer así… en prosa poética. Primera vez que lo leo. MUY satisfecha con el contenido. 😀