
Recomiendo leer la nota escuchando esta canción:
La anciana, solitaria, colocó la aguja diamantina sobre el disco de vinilo; el gramófono, bajo su mandato imperativo, comenzó su labor esclava y, con obediencia perfecta, reprodujo la música entre tristes sonidos analógicos. Verlassen bin i de Thomas Koschat. La viejecita, en su hábito tardío de escuchar ese disco día tras día, se sentó en un sillón marrón de su piso en Berlín, ennegrecido por el largo uso, para engalanarse con el agridulce gusto de la canción. Sólo podía comprender la primera frase de la canción, pues el resto estaba cantado en canrintio, un dialecto austriaco del alemán: Desamparado, desamparado, desamparado estoy.
Ya acomodada, se sumió en el relajante sonido y se emprendió a esperar con amargura. Torció su frágil cabeza; estaba cubierta de canas apenadas, su faz surcada por la corrosión de los años, sus labios consumiéndose a cada hora y sus párpados deseosos de cerrarse para siempre. Miraba al suelo, con las manos entrelazadas sobre el regazo y proyectó en su imaginación la única posesión que le quedaba; su grande pequeñín, ese hijo del alma suyo, un guerrero involuntario de la imbecilidad humana:
«—¡Soldado no por gusto propio, por Dios! —se dijo— Por obligación cristiana, por culpa de su sexo masculino».
Rememoró ese último momento de contacto visual en la estación de tren; su atemorizado Bergen no quería irse, se lo dijo muchas veces, y ella no quería que se fuera, eso lo sabía él, pero lloroso entró en esa trampa mortal que lo llevaría derecho al campo de batalla, a luchar por la vida del ambicioso imperio alemán, y desapareció dejando atrás sólo el vapor del carbón.
«—¡Maldita imbecilidad humana! —rugió en su interior, sin cambiar sus facciones acuitadas— Dicen luchar por la vida de los ciudadanos, pero sólo luchan por la muerte de sus hijos.»
Seis meses llevaba en ese infierno de cenizas, brasas ardiendo, olor a pólvora y muerto. Pobrecito de su hijo, víctima de la estupidez humana, testigo de la muerte masiva, esclavo de la ambición de otros. ¿Cómo vendría? Muerto de traumatizado, su hijito, traumatizado de deceso, petrificado de óbito, rígido de defunción, helado y temblando de fallecimiento. Ella lo abrazaría, le protegería con sus huesos carnosos ya desechos por la edad. ¡Tenía tantas ganas de verle y alimentarle con su amor incondicional! El pobre le había enviado una carta, “te quiero mucho mamá”, decía su amadísimo, “echo mucho de menos tus estofados”:
«—¡Ay, ay, mi hijo, devorado del hambre!»
Cerró los ojos. Sólo quería dormir, dormir hasta que alguien tocara a la puerta y viera a su hijo tras pasar por ella. Sin embargo, no podía dormir; sólo podía preocuparse, esperar desesperada, escuchar esa triste canción durante todo el día: desamparada, desamparada. Se imaginó a Cristo en la cruz, el mártir que entre dolores gritaba, «¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?».
«—¡Dios mío! ¿Por qué has desamparado a tu mundo?»
El disco terminó su orquesta, pero, alargando sus brazos que apenas podían sostener la carne blanda, volvió a poner el gramófono en marcha. Acomodada de nuevo, volvió a torcer su cabeza y, otra vez, con la música sonando, cerró los ojos en oración:
«—Padre mío, escucha a esta pobre anciana, hija tuya, que no aguanta más la espera. Si en tu infinita sabiduría encuentras oportuno que suene la puerta y me encuentre con mi hijo de mis entrañas, venga cuanto antes el momento y lo vea en su gloria. Si no, Dios mío, dame paciencia para esperar este desamparo en el que me encuentro enjaulada.»
Qué salto dio su corazón senil cuando vio su piso entero temblar. Alguien aporreaba la puerta, alguien con fuerza. ¿Habría llegado por fin el momento? ¿Vería a su hijo pronto? Se acercó con lentitud anciana a la puerta; la abrió.
—¿Señora Kras? —preguntó un oficial y la anciana asintió— Lamento informarle de que su hijo, el soldado Bergen Kras, murió en el campo de batalla, en la frontera con Francia.
¿Qué importaba lo demás? Lo que la acuitada vieja sabía fue confirmado «—¿qué remedio?». Su hijo estaba en el cielo con los suyos, los ángeles. Cerró la puerta con lentitud tras agradecerle al oficial por informarla y se dirigió a su sillón de las penurias con algunas lágrimas resbalándole las mejillas. De nuevo torció su cabecita, llena de pensamientos de un intenso tormento que no veía el momento de terminar. Entrelazó sus temblorosas manos y las apoyó en su regazo. Miró al suelo e imaginó a su hijo en el cielo, emanando halos de luz gloriosa, extendiendo sus brazos para recibirla en amorosos abrazos. ¡Tenía tantas ganas de abrazarle!
«—¡Hijo mío de mi alma! ¡No veo el momento en el que suene esta puerta y, así, te vea!»
Así, con su cabeza torcida, con ese gesto de angustia de tiempo, con esas manos entrelazadas que una vez sostuvieron un enanito bebe, mirando a un suelo lleno de soledad, hizo lo que había estado haciendo los últimos meses. Esperó a que la muerte tocara la puerta y morir, morir y reencontrarse con lo único que tenía vivo en su corazón, su niño, su niñito. La música repetía y repetía:
«Desamparada, desamparada, desamparada estoy».



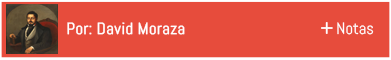





















emocionante relato!